ARGENTINA
25 de mayo de 2025
Se reabre el debate por la Ley de Salud Mental tras la masacre de Villa Crespo

La tragedia familiar que conmocionó al país desnuda falencias del sistema de salud mental. La normativa vigente cumplirá en noviembre 15 años desde su aprobación y se suman voces que exigen modificarla. Presiones para discutir cambios, que arrancarían a nivel de asesores.
La masacre descubierta el miércoles 21 de mayo en un departamento del barrio porteño de Villa Crespo impactó por su magnitud, pero la conmoción fue aun más grande cuando se conocieron los detalles: según los datos que surgen de la investigación, la autora de los asesinatos habría sido Laura Leguizamón, la madre de los niños y esposo de la víctima mayor.
Paralelamente se supo que la mujer padecía trastornos psíquicos. Estaba bajo tratamiento, sufría depresión y lo del miércoles habría sido un brote psicótico.
Este caso policial remite al Congreso, que en 2010 aprobó la Ley 26.657 que introdujo la perspectiva de los derechos humanos en el abordaje de los padecimientos mentales. La ley vigente cosechó muchos apoyos en el momento de su aprobación, pero despierta muchas críticas de familias que se quejan que no tienen adónde llevar a los enfermos mentales. En el Congreso se han presentado numerosos proyectos sobre esta ley que está por cumplir 15 años y que muchos sostienen que al menos necesita modificaciones que hasta ahora los legisladores se resisten a tratar.
Autora de un proyecto para modificar la Ley 26.657, la diputada Marcela Campagnoli había presentado justamente dos días antes de la masacre de Villa Crespo un proyecto para declarar la emergencia en salud mental en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. El proyecto tiene por objeto efectivizar el cumplimiento de la obligación del Estado Nacional, asumida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de modificar leyes y decretos y de adoptar medidas legislativas, ejecutivas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para asegurar el derecho a la salud mental. La medida es “en virtud de la grave situación que atraviesan los servicios de atención, prevención, tratamiento, rehabilitación e inclusión social de personas con enfermedad mental o trastorno y/o adicciones”, expresa el proyecto.
Preocupada desde hace tiempo por el tema, la diputada de la Coalición Cívica organizó el 29 de abril en la Cámara de Diputados para tratar la problemática de la salud mental. En el primer panel participaron enfermos, adictos y familiares; en el segundo, especialistas, entre ellos el decano de la Faculta de Medicina de la UBA, que es psiquiatra. Hubo representantes de la Asociación de Psiquiatría y psicólogos, y el tercer panel estuvo dedicado a la justicia: cómo la Ley de Salud Mental también obstaculiza el desempeño de la justicia cuando tiene que judicializar una internación involuntaria.
“Yo comencé a trabajar el tema de la salud mental después de la pandemia, en 2021, cuando vi casos como el del cabo Roldán, que fue acuchillado en la puerta del MALBA por una persona en situación de calle que tenía trastornos psiquiátricos. El hermano vino como moderador de esa jornada”, contó a parlamentario.com la diputada Campagnoli, que agregó que también participó del evento la mamá del cantante Chano, Marina Charpentier, que fue moderadora del primer panel, y estuvo como expositor el actor Gastón Pauls, en su condición de exadicto.
Un intento fallido
El Gobierno nacional llegó a incluir una reforma de la Ley de Salud Mental en el proyecto de ley de Bases original. Allá por el 16 de enero del año pasado Marina Charpentier llegó a exponer en el plenario de comisiones de Diputados, donde aseguró que hay “una cantidad de familias y de madres desesperadas diciendo: ‘Mi hijo se quiere internar y no hay dónde’, porque realmente no hay dónde. Los psiquiatras tienen sueldos que son de vergüenza y casi que hacen un trabajo vocacional”.
“Celebramos la interdisciplina de la que habla la ley, celebramos que hablen de prevención”, destacó sobre el proyecto, y respecto de la norma vigente dijo que “será muy buena, pero es teórica. Es lo mismo que si hoy (Javier) Milei dijera ‘saco una ley para que desaparezca la inflación… no se puede, hay que tomar medidas para eso”.
En ese plenario celebrado en Diputados, la mamá de Chano, que a raíz de su experiencia personal encabeza la lucha de madres de hijos con adicciones, se preguntó: “¿Qué derecho humano tiene un paciente enfermo mental que no puede trabajar, que no puede criar a un hijo y que no puede convivir en la sociedad?”. Y advirtió: “Argentina tiene a los pibes muriéndose en la calle. Hagamos leyes para los pibes que tenemos, no los que soñamos tener”.
Como se recordará, la primera versión de la ley de Bases que incluía ese tema volvió a comisión y en el segundo intento ya no fue incluido el tema.
La tan mentada desmanicomialización
Cuando el 2 de diciembre de 2010 la entonces presidenta Cristina Kirchner promulgó la Ley Nacional de Salud Mental, recibió a los integrantes de Radio La Colifata en la Casa de Gobierno, en un hecho considerado histórico por las asociaciones vinculadas al campo de los derechos humanos y la salud mental. Se enfatizó entonces que nuestro país se unía a un pequeño grupo de países cuyo eje en salud mental es el respeto a los derechos humanos y con el principio de inclusión y no de exclusión.
La ley vigente reconoce la autonomía de las personas con padecimiento mental y su capacidad para decidir sobre lo que desean; recomienda la internación como un recurso terapéutico a utilizarse solo en situaciones excepcionales y en hospitales generales.
La Ley 26.657 desalienta las internaciones indefinidas y prohíbe la creación de nuevas instituciones psiquiátricas con características de asilo. Promueve el trabajo interdisciplinario de los equipos de salud y establece que el 10% del presupuesto de la cartera del área debe estar destinado a la salud mental. Eso nunca se cumplió.
Grandes defensores de la ley vigente fueron siempre el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) que denunciaron “presiones de la corporación psiquiátrica” cuando se demoraba su reglamentación.
Los principales argumentos en contra de la desmanicomialización se basan en la peligrosidad de los padecientes y en la concepción de la psiquiatría como disciplina aislada, separada de los hospitales generales.
Entre los argumentos a favor de la demanicomialización se sostiene que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la salud mental la existencia de los manicomios. Además, estas instituciones prácticamente no existen en los países con reformas modernas en el tema.
Para la diputada Campagnoli, lo principalmente malo que tiene la ley es que prohíbe los institutos psiquiátricos. “Cualquier enfermo mental o cualquier adicto tienen que ir a tratarse a un hospital polivalente, un hospital general”, sostuvo, insistiendo en que “nunca se cumplió el presupuesto que decía la ley del 10% del presupuesto nacional de salud dirigido a salud mental, para poder acondicionar los hospitales generales a la atención especializada”.
En ese sentido explicó que se necesitan hospitales especiales, pues “hoy estás internando a un enfermo mental que yo llamo ‘el enfermo vertical’, porque se mueve, parte de su tratamiento es estar en movimiento, no en una cama. Lo tenés al lado de un infartado, de una parturienta, de una persona que está con una fractura. ¿Y cómo hacés para tenerlo quieto, que no toque el monitor, por ejemplo? O lo atás en una cama, o lo dopás hasta que quede tonto… Estás vulnerando sus derechos, cosa que esta ley decía que venía a proteger”.
“¿Y qué es lo que pasa? Como los hospitales no tienen personal especializado, terminan expulsándolos o no recibiéndolos -continuó Campagnoli-. Y eso te lo dicen permanentemente los familiares, que me escriben hablando de la situación de vulnerabilidad que atraviesan”.
La diputada de la CC contó el caso de un familiar suyo que padece esquizofrenia. Afortunadamente siempre estuvo bien, porque estuvo medicado y estabilizado. Pero hace pocos días la llamó la madre, desesperada, para contarle que sin que ella supiera él había dejado de tomar la medicación. “Es un tipo grande, más de 40 años, y estuvo en situación de calle. Ella no lo encontraba por ningún lado. Lo quiso internar y no pudo porque él no quería, y la ley prohíbe la internación involuntaria”, recordó. Antes sí se podía internar; si un familiar, un vecino, denunciaba que una persona era peligrosa para sí o para terceros, el asesor de menores e incapaces disponía una internación evaluatoria para ver si merecía estar internado hasta que lo estabilizaran. Hoy no se puede eso.
“Solamente muy, muy excepcionalmente, y cuando haya un riesgo muy cierto e inminente. Si es un riesgo, no es cierto, porque siempre (el riesgo) es potencial, pero la ley dice que tiene que ser cierto -analizó Campagnoli-. ¿Y qué pasa? El año pasado hubo 4500 suicidios. Hoy, la segunda causa de muerte en jóvenes es el suicidio. No dan abasto los hospitales, porque no hay hospitales, subsistieron muy pocas clínicas privadas, el que tiene una buena prepaga tal vez consigue un buen lugar para internar a su hijo, el que no la tiene, no”.
La medicación como tortura
En contacto permanente con la mamá de Chano por pertenecer ambas a la asociación civil La Madre Marcha, ella le comentó el caso de una madre que internó a su hijo en el Hospital Fernández, que en la primera guardia lo aceptó, pero “al día siguiente le dijeron al paciente si quería irse, y él dijo: ‘Sí, me quiero ir’. Y obviamente volvió a la calle, porque es un chico que está en situación de calle por el consumo. Así estamos”.
En su diálogo con este medio, Marcela Campagnoli aclaró que ya no había manicomios en el país, sino institutos psiquiátricos. Con la ley vigente se redujo a menos de la mitad la cantidad de camas disponibles para internar a una persona. “Si bien hay casos que son crónicos, que van a tener medicación de por vida, la actual ley dice que la medicación no debe ser utilizada como tortura… Es una ley sumamente ideologizada, que busca estigmatizar al psiquiatra como torturador… No sé, no sé lo que pensaban los que redactaron esta ley”, se quejó la diputada Campagnoli, que en ese sentido lamentó que no se hubiera invitado a discutir la ley a la Asociación Argentina de Psiquiatría. “Es increíble”, enfatizó.
Para ella, la ley vigente es “una ley ideológica, no es una ley de territorio. Se hizo sin escuchar a los que verdaderamente están y que son los únicos que pueden medicar, porque yo no desvalorizo la tarea del psicólogo, que es fundamental, porque es el que te va a seguir con más frecuencia que un psiquiatra. Pero el psiquiatra es el único que puede medicar”.
Y continuó: “Por eso yo hablo de que en el equipo interdisciplinario, la voz del psiquiatra o médico experto -porque esta ley lo que ha logrado es que cada vez haya menos psiquiatras- es el que sí o sí tiene que firmar el dictamen de internación, porque la ley actual te dice el dictamen de una internación involuntaria necesariamente tendrá la firma de dos especialistas del equipo interdisciplinario, una de las cuales tiene que ser psicólogo o psiquiatra”. Para ella, “sí o sí tiene que ser psiquiatra, porque es el único que puede medicar, hacerte un diagnóstico. Es el único que puede entender tu historia clínica. Tal vez estás tomando un medicamento para una infección urinaria que puede derivar en una depresión. Es el único que puede ver si hay algo exterior que puede generar una depresión, y que no sea genuina tuya, sino que la provoque un medicamento que estás tomando. Eso lo sabe el médico nada más, no lo sabe el psicólogo, ni una enfermera”.
El papel del psiquiatra
Marcela Campagnoli no tiene dudas de que “esta ley ha buscado desvalorizar la tarea del psiquiatra, y yo lo que creo es que todos son necesarios, pero fundamentalmente el que es médico”.
Esas barreras ideológicas son las que, a juicio de esta diputada, están frenando el tratamiento del tema en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, aunque ya se ha logrado que comiencen a analizarla en asesores. “Por eso es que yo me la paso filmando videos, haciendo jornadas, para visibilizar el tema y que la gente hable”, explicó Campagnoli, que aclara que no es médica. “Soy abogada, solamente tengo sensibilidad, empatía y me doy cuenta de que la ley, por muy buenas intenciones que haya tenido, no dio los resultados esperados. Los familiares se sienten abandonados, no pueden decidir sobre sus hijos. Lo decía el otro día el padre de uno de los asesinos de Kim Gómez: yo no pude internar a mi hijo, porque él no quería internarse”. Y citó también la reflexión de una madre: “Esta ley el único camino que le deja a nuestros hijos es la cárcel o el cementerio. Porque delinquen para poder consumir, o terminan con un balazo”.
Un reclamo transversal
El proyecto que presentó el 19 de mayo para declarar la emergencia en salud mental cuenta con la firma de diputados del Pro como Sofía Brambilla, de Encuentro Federal como Emilio Monzó y Nicolás Massot, y radicales como Carla Carrizo y Natalia Sarapura, pero también kirchneristas como Carolina Gaillard, Victoriai Tolosa Paz y Agustina Propato.
“Los libertarios deberían estar también a favor…”, interpretó este medio, a lo que Campagnoli repuso: “Deberían estar a favor, pero son muy temerosos, muy temerosos… No tienen formación legislativa y temen meter la pata en algo. Hay muchas diputadas que me han acompañado cuando yo representé la ley de salud mental, y me decían: ‘Pero mirá que yo no puedo firmar algo que genere más gastos’. Y yo les contestaba que los artículos que quiero reformar no tienen que generar más gastos que los que ya tiene la Ley de Salud Mental”.
Los casos trágicos
Hay situaciones extremas que llevan a justificar la necesidad de restituir la internación involuntaria. Se citan casos conocidos como estos:
* Santiago Moreno “Chano” Charpentier
* Pity Alvarez
* Rodrigo Roza
* Felipe Petinatto
El cantante de Tan Biónica sufrió una descompensación en su casa de un barrio privado de Exaltación de la Cruz y en ese marco recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía al que intentó apuñalar.
Otro músico, Cristian “Pity” Alvarez mató a balazos a Cristian Maximiliano Díaz durante un confuso episodio en 2018. Hoy se encuentra en un centro terapéutico conde está en rehabilitación y recibiendo tratamiento por sus adicciones.
Otro caso trágico fue el de Rodrigo Roza, quien en medio de un brote psiquiátrico apuñaló en el corazón al inspector de la Policía Federal Juan Roldán, quien murió a metros del Malba.
El hijo de Roberto Pettinato está imputado por el incendio seguido de muerte del médico neurólogo Melchor Rodrigo, ocurrido en 2022. Según la pesquisa, Pettinato “habría combinado la llama del encendedor con un aerosol y/o con algún otro producto inflamable y lo aplicó sobre los elementos textiles próximos a la víctima”.
Son casos que exponen supuestas fisuras de la Ley de Salud Mental por la que muchas personas que no reciben el tratamiento adecuado terminan protagonizando hechos violentos.
Parlamentario
-
#Escuchá La 97.1 todo el día, hacé click acá📻
#Descarga la App de #RTuc haciendo click acá📲
-




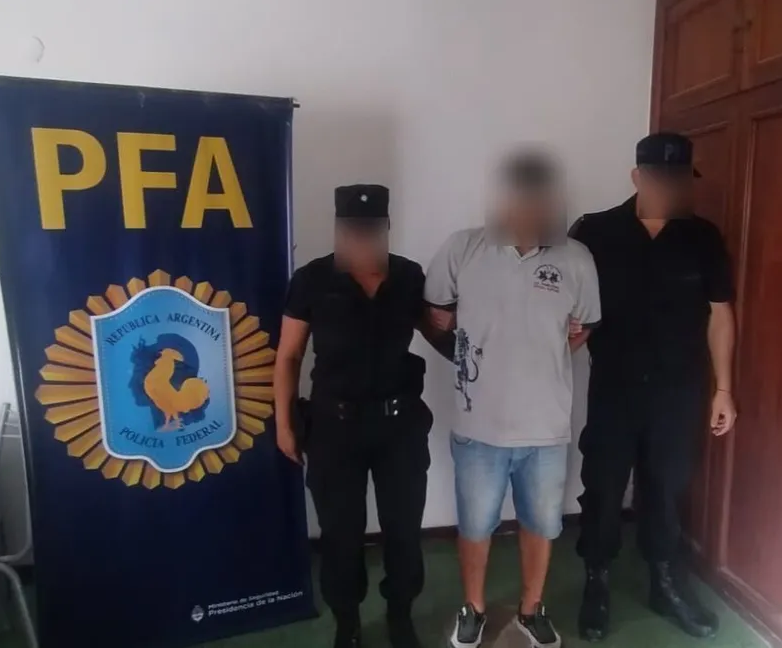








Seguinos
+543816909015